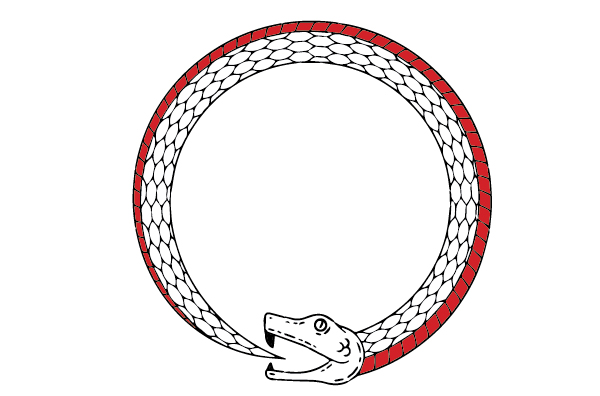Por Fidel Narváez
Ecuador, que hace apenas ocho años despertaba respeto mundial por sus políticas progresistas, está a punto de entrar en uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. El 16 de noviembre, el gobierno impulsa un referéndum que busca abrir la tumba donde pretende enterrar una de las constituciones más avanzadas del planeta.
El país que entre 2007 y 2017 alcanzó sus mejores indicadores sociales y económicos hoy se hunde en la lógica del Estado fallido, gobernado por el miedo y la arbitrariedad.
Hace apenas una década, Ecuador era el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 5,8 por cada 100.000 habitantes. Hoy esa cifra se ha multiplicado por diez, y el país se proyecta a cerrar 2025 como el más violento del mundo.
¿Cómo explicar semejante deterioro en un país que no está en guerra, que no ha sufrido catástrofes naturales ni bloqueos económicos? La respuesta principal es el retorno del neoliberalismo y, desde 2023, un neoliberalismo militarizado.
Bajo el pretexto de combatir al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha decretado catorce estados de excepción: el 80% de su mandato. Derechos básicos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento y la libertad de reunión han sido prácticamente anulados.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado al menos 43 desapariciones forzadas a manos de policías y militares. El caso más atroz es el de cuatro niños afroecuatorianos —uno de ellos de apenas 11 años— cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con signos de tortura en diciembre de 2024.
Según Human Rights Watch, durante las protestas de octubre de 2025 hubo 377 denuncias de violaciones de derechos humanos: tres personas asesinadas por militares, 282 heridas, 15 desaparecidas y 172 detenidas. Todo esto en un sistema carcelario que registra la tasa de muertes violentas más alta del planeta: más de 700 desde 2018, 123 de ellas bajo el actual gobierno.
Mientras tanto, la Organización Mundial de Aduanas confirma que Ecuador se ha convertido en origen del 30% de la cocaína incautada en contenedores marítimos a escala global. Un narcoestado en toda regla. Y la ironía es grotesca: buena parte de las incautaciones proviene de cargamentos de banano asociados al imperio empresarial de la familia más rica del país: la del presidente Noboa, responsable —en teoría— de combatir el narcotráfico.
Una de las preguntas clave del referéndum del 16 de noviembre plantea si debe cambiarse la Constitución. Con ello, el gobierno busca abrir paso a la privatización de sectores estratégicos y desmontar las protecciones sociales y ambientales que aún resguardan a la población y a la naturaleza. La Constitución ecuatoriana es pionera a escala mundial por reconocer derechos a la naturaleza, un obstáculo para la industria minera en la que también tiene intereses la familia Noboa.
Otra pregunta pretende legalizar la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, algo prohibido de forma explícita por la Constitución vigente. Noboa llegó a proponer las Islas Galápagos como base militar estadounidense. Tras el rechazo masivo, reculó en palabras, pero nadie debería creerle. Washington no quiere Galápagos por el narcotráfico; la quiere por su posición estratégica en el corazón del Pacífico, clave en la disputa con China.
El Ecuador de Rafael Correa —que hizo historia al proteger a Julian Assange— también ejerció soberanía al expulsar en 2009 la base militar norteamericana de Manta y colocar un candado constitucional para impedir su regreso. Ese candado es el que hoy Noboa intenta romper, aprovechando el miedo que él mismo ha profundizado y la desmemoria de quienes no vivieron el Ecuador anterior a la Revolución Ciudadana.
La experiencia internacional desmiente que una base militar estadounidense mejore la seguridad. Más bien ocurre lo contrario. Durante los diez años de presencia norteamericana en Ecuador (1999–2009), la tasa de homicidios aumentó un 33%. A ello se suman graves abusos documentados por organizaciones de derechos humanos: cerca de 40 embarcaciones civiles ecuatorianas habrían sido hundidas ilegalmente, dejando unas 100 víctimas entre desaparecidos y afectados, todos en la impunidad debido a la inmunidad legal de las fuerzas estadounidenses.
Esa misma inmunidad protegió a militares y diplomáticos implicados en asesinatos cometidos en territorio ecuatoriano. Previo al referéndum, vale recordar algunos nombres: los marinos Ronald Endy y Brandon Fausti, que mataron a golpes a Simón Bolívar Chanalata; el supervisor de la base militar Damon Plyler, que atropelló y causó la muerte de Víctor Mieles Rodríguez en 2003; y Peter Karmilowicz, el diplomático que en 2001 mató de un disparo al joven Pablo Jaramillo tras una discusión de tránsito.
Ninguno enfrentó la justicia ecuatoriana. Ninguno recibió siquiera una multa. Ese es el precio de entregar la soberanía.
Este 16 de noviembre, Ecuador se encuentra ante una línea roja. Lo que se decide no es una reforma técnica ni un simple cambio de reglas. Se decide si el país defiende una Constitución que protege derechos, soberanía y naturaleza, o si cede ante un neoliberalismo autoritario que ha abierto las puertas a la militarización y a la sumisión geopolítica.
Ecuador está al filo de un abismo. La elección es entre soberanía o sumisión.