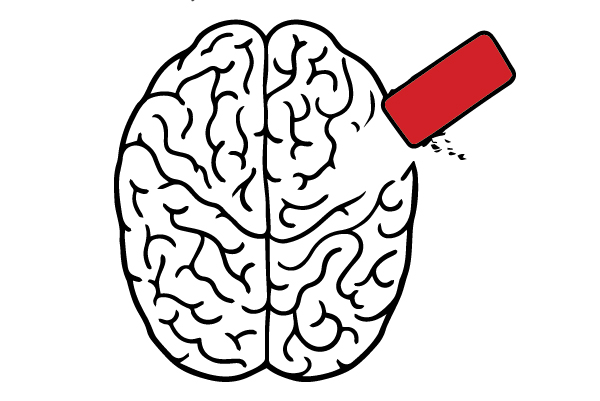Por Miguel Herrera
En los primeros días de noviembre del 2025, una facultad de jurisprudencia de una universidad pública del Ecuador organizó una serie de charlas sobre la posibilidad de una asamblea constituyente. El eventofue presentado como “jornadas de diálogo académico” y reunió a docentes – principalmente de derecho – de diversas universidades del país, con el fin de comentar la propuesta gubernamental de cambiar la Constitución de Montecristi. En principio, nada en particular de este evento llama la atención. Al contrario, nada sería más normal que reunir a académicos para hablar sobre un tema de actualidad que puede, potencialmente, transformar el rumbo político del país. Sin embargo, esta aparente normalidad esconde una realidad preocupante: el riesgo de una academia acrítica frente al poder.
Las “jornadas de diálogo académico” fueron, en gran medida, una plataforma para apoyar la iniciativa gubernamental. No se trata, necesariamente, de la opinión mayoritaria al interior de dicha facultad, pero tal fue el resultado del evento. Si bien se expresaron diferentes posturas, tanto en favor como en contra de la Constitución de 2008, predominaron ampliamente los comentarios críticos hacia esta. La dimensión problemática del evento, no obstante, no yace ahí. Nadie se opondría a que un académico haga uso de su derecho para hablar o intervenir en política. Su dimensión problemática se halla en que los posicionamientos políticos que prevalecieron en tal espacio no fueron presentados ni discutidos como tal. Más bien fueron disimulados bajo el manto objetivo y científico de la academia. Es decir, opiniones políticas – que deberían ser cuestionadas como tal – fueron pronunciadas como verdades absolutas y evidentes a la manera de hallazgos científicos: “la Constitución tiene un catálogo demasiado extenso de derechos”; “el contenido dogmático y orgánico de la Constitución no están bien articulados”; “la Constitución es hiperreglamentaria”; “es necesario volver al Estado liberal clásico”; “el Consejo de Participación Ciudadana no funciona porque ¡no existe ni en África!”, etc. Tales discursos de naturaleza política, pronunciados en un espacio universitario, por profesionales universitarios, se hacen pasar por… conocimiento universitario, beneficiándose del aura de objetividad y racionalidad que debe tener la academia.
Las opiniones mayoritarias expresadas en el transcurso de este evento no son sino una pequeña muestra del pensamiento político que gobierna en el Ecuador; uno que actúa en contra de la redistribución y la justicia social, que se opone a la regulación estatal, y que marca sin duda una agenda regresiva de derechos – aquí, lo llamaremos antiprogresista. Es un pensamiento que normaliza la idea de que el país tiene una mala Constitución, lo que justificaría cambiarla. Al mismo tiempo, es un pensamiento que resiste difícilmente al cuestionamiento más básico: ¿Qué significa tener “demasiados” derechos? ¿Cuántos derechos debería tener una constitución? ¿De qué manera “no están articulados” el catálogo de derechos y la estructura del Estado? ¿Bajo qué parámetro o medición “no funcionan” los poderes del Estado?
Evidentemente, no hay una respuesta para estas preguntas. No existe una regla o escala universal que permita medir cuál es el grado correcto de garantismo o de regulación que debe tener una constitución. No hay una balanza que nos diga desde qué punto una constitución es “hipergarantista”, “hiperreglamentaria”, “hiperpresidencialista”. Pero, el sentido común antiprogresista no requiere una respuesta a estas preguntas; de hecho, no se las plantea. Al contrario, se apoya en afirmaciones ambiguas – “se ha debatido…”; “se ha dicho…” – que buscan transformar una ficción política en una realidad objetiva: aquella de una “Constitución que no responde a las necesidades del país”. En las “jornadas de diálogo académico” esto se produce por medio de frases generales y desencarnadas que separan al discurso político de su interlocutor y generan la imagen de una verdad compartida: “el cambio que se propone”; “los errores del pasado”; “la gente quiere un cambio”; “la Constitución debe reflejar consensos”; “una propuesta es eliminar la Corte Constitucional”; “lo que se quiere es comprimir al Estado”. El discurso antiprogresista también plantea contradicciones sin posibilidad de resolución: al mismo tiempo que afirma la necesidad de una constitución que “tome en cuenta el contexto ecuatoriano”, desvirtúa algunas de las principales innovaciones del 2008 – CPCCS – porque “no existen en ningún lado”.
Frente al sentido común del antiprogresismo, cabe una dosis de realidad. Una constitución no habla por sí sola afirman desde las ciencias sociales especialistas en procesos constituyentes. Una constitución, en efecto, no tiene una voluntad propia y no actúa por sí misma, independientemente de las personas que se la apropian, la interpretan y le dan vida. El pensamiento jurídico se esfuerza en construir la imagen de textos normativos que tienen su propia voz y expresan una voluntad. En este sentido, abundan las afirmaciones que personifican al texto: “la Constitución dice…”; “la Constitución afirma…”. Pero, ninguna constitución habla por sí sola, otros hablan en su nombre. Entonces, si una constitución no habla, su voluntad no nace de ella misma; no se trata de una realidad objetiva y observable, separada de las interpretaciones de aquellos que tienen interés en defenderla o desvirtuarla. Si queremos encontrar algún problema en la Constitución de 2008, difícilmente estará en el texto en sí. Cualquier problema se sitúa del lado de las personas que deben encarnar la Constitución, darle sentido y convertirla en realidad.
Mientras que el pensamiento antiprogresista busca normalizar la crítica a la Constitución de 2008, resulta indispensable plantearse preguntas elementales: ¿quién dice que hay en la Constitución “un exceso” de derechos?, ¿según quién “hay que cambiar” los poderes del Estado?, ¿qué motivos hay detrás de estas opiniones? Más importante aún ¿las diversas crisis que enfrenta el país son el resultado de la Constitución de 2008? ¿Pueden ser resueltas con un nuevo texto constitucional? ¿Acaso el malestar y la conflictividad social – que supuestamente justifican la propuesta de una nueva constitución – no encuentran su auge en el periodo post-2017, diez años después de Montecristi?
El uso de espacios académicos como disfraz de posicionamientos políticos hace urgente recuperar algunas de las intuiciones más elementales del pensamiento crítico hacia el poder. Teóricos de la hegemonía nos llevan a considerar cuáles son las dinámicas que sustentan este proceso de transformación por medio del cual posturas particulares – y elitistas – se convierten en realidades universales. Aquí, entran en juego aspectos como las relaciones desiguales de poder, la concentración de recursos, el acceso y manejo de espacios de opinión, etc. Más preciso aún, la producción de ideologías dominantes se apoya en la circulación de ideas compartidas y lugares comunes. Es decir, el discurso académico que repite el discurso político, que repite el discurso académico. De esta manera, la fuerza del argumento no está en su demostración, pero en su repetición. La repetición de una idea crea la sensación de evidencia u obviedad.
Siguiendo esta lógica, cuando la academia se hace vocera del poder y repite sus argumentos – “la Constitución es autoritaria”; “la Constitución no responde a las necesidades del país” – participa al mismo tiempo en la producción y legitimación del pensamiento dominante antiprogresista. No se trata, recordemos, de una verdad universal ni del producto de la reflexión académica neutra y objetiva. Cuando la academia deja de analizar lo que es y se enfoca que lo que debe ser – según el prejuicio de quien habla –, se inmiscuye en el juego de la política. Decir que “la Constitución no sirve a diferentes proyectos políticos” o que “debe limitarse a acuerdos mínimos” no es hacer ciencia; son opiniones políticas que se disfrazan como saber académico.
Reconocer la naturaleza política de posturas que se pretenden académicas nos da las herramientas para cuestionarlas. Frente a la opinión que “la Constitución de 2008 es autoritaria”, ¿acaso el proceso constituyente del 2007-2008 no fue uno de los más democráticos, largos e inclusivos en la historia del país?; frente a la opinión que “la Constitución no responde a la realidad nacional”, ¿acaso innovaciones como el CPCCS no fueron, precisamente, una adaptación a una realidad marcada por las componendas y los repartos del pastel?; frente a la opinión que “la estructura constitucional del Estado no garantiza derechos”, ¿acaso no fue tal la razón para crear una Corte Constitucional independiente que ahora “se propone eliminar”?; frente a la opinión que “no hay articulación institucional”, ¿acaso no había hasta el 2017 un trabajo interinstitucional coherente y orientado hacia el bienestar y la justicia social, observable a través de numerosos indicadores socioeconómicos?; frente a la opinión que “la estructura del Estado [con cinco poderes] no funciona”, ¿acaso la crisis y desinstitucionalización del Estado no surgen tras el retorno al poder de la derecha neoliberal? El discurso antiprogresista atribuye los problemas del Ecuador a la Constitución de Montecristi, pero omite el trujillato, la eliminación de ministerios, la eliminación de la SENPLADES y la SENAIN, la politización electoral del CPCCS, la reducción en inversión pública, la privación de recursos y servicios básicos, la contracción de una deuda innecesaria frente al FMI, el aumento de la evasión fiscal, etc.
Si queremos un criterio realista sobre qué pasaría ante una eventual asamblea constituyente, la pregunta no es qué agregar, cambiar o quitar en el texto constitucional. Eso supondría un debate constitucional libre de presiones y neutro ante la realidad de la coyuntura política. Además, podemos idealizar un sinnúmero de diseños constitucionales, igual al número de personas dispuestas a opinar sobre el tema. La pregunta más pertinente no es qué debe decir la Constitución, pero qué permite hacer una asamblea constituyente, o más precisamente: ¿qué le permite al gobierno actual? La respuesta es triple: 1) una asamblea permite orientar la lucha política hacia el terreno electoral y generar apoyos por medio de espacios electivos al alcance de aliados políticos; 2) una asamblea permite neutralizar los términos del debate al enfocarlo en el contenido del texto constitucional y desviarlo de la evaluación rigurosa de la administración gubernamental – como fue demostrado magistralmente en las “jornadas académicas” expuestas anteriormente; 3) una asamblea completaría la deslegitimación de las alternativas progresistas frente a la hegemonía del elitismo neoliberal. En resumen, una asamblea significa darle la posibilidad al gobierno de fijar por completo las reglas del juego, mientras que dispone de todo para ganar: recursos públicos, plataformas de opinión, redes de clientelismo, control de los órganos electorales.
En su reflexión sobre el funcionamiento del capitalismo, Karl Marx desarrolló la noción del fetichismo de la mercancía. Esta idea se refiere a la tendencia en el capitalismo a percibir las relaciones sociales de producción como relaciones entre objetos (mercancía y dinero) y no como relaciones entre personas. Es decir, los productos del trabajo parecen tener un valor propio, ocultando las condiciones sociales desiguales que subyacen su fabricación. En un evento “académico” como el que hemos descrito, ¿no cabe hablar de un fetichismo constitucional que le atribuye una responsabilidad al objeto (el texto constitucional), ignorando el papel de quienes ejercen el poder y dirigen al Estado? Cuando los académicos reproducen el discurso del poder y normalizan la idea de que la Constitución es deficiente en sí misma, ¿no ocultan la realidad de que cualquier deficiencia no está en el texto, pero en las personas que tienen la tarea de aplicar la Constitución? Cuando los académicos reproducen la ficción de que hay una voluntad popular que quiere un cambio constitucional, ¿no obvian que se trata de marcos de interpretación políticos que nacen de la lucha política y que sirven a fines políticos?
En el contexto actual, no se pueden ignorar las condiciones políticas que impulsan la iniciativa gubernamental de una nueva constitución. El pensamiento académico falla cuando cae en un fetichismo que concibe la posibilidad de un diálogo constitucional puro, alejado de todo contexto y alejado de la gran desigualdad entre quienes dirigen el debate político y quienes han sido excluidos de él. Tal vez ahí está el mayor riesgo cuando la academia se hace vocera del poder: ocultar las dinámicas políticas muy reales que han sostenido hasta ahora la autoridad de quienes gobiernan el país – las irregularidades en los procesos electorales, la persecución y judicialización de alternativas políticas, la represión de la protesta, la colusión con medios de comunicación, la compra de votos y la corrupción – para legitimarla a posteriori como el resultado de una presunta voluntad popular. Así, el costo es alto cuando la academia no responde a su vocación de ser un espacio de pensamiento libre y crítico, y sigue (o sirve) al poder.
* Todo lo que se encuentra en comillas son frases anotadas in verbatim en el transcurso del evento descrito en el texto.