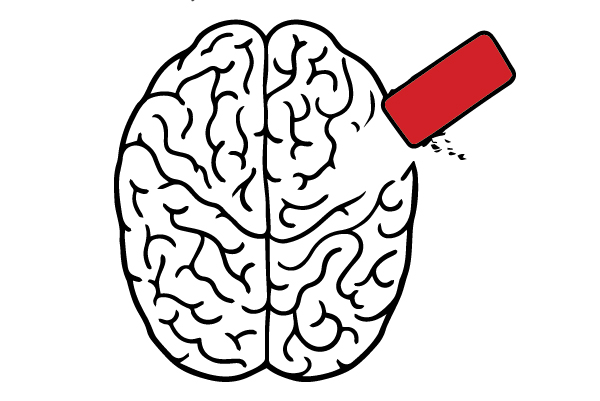Por Luis Supliguicha Cárdenas
La tarde del 20 de noviembre del 2002 se quedó colgada en el tiempo de la angustia, el desconcierto y el milagro.
Me desempeñaba como Relacionador Público de la Federación de Judiciales del Ecuador y atendía las necesidades de sus dirigentes. Una representante de la provincia de Chimborazo, que trataba de hablar con su familia me dijo: «qué raro, no contestan ningún teléfono en mi casa de Riobamba».
Eran pasadas las 16:00 y todo se volvió caótico, una colega periodista de un medio radial a quien llamé para saber si conocía algo me dijo «parece que se ha incendiado una bomba de gasolina cercana a la Brigada Blindada Galápagos». Me estremecí porque a pocas cuadras de allí vivía mi hijo que tenía como 10 años y a esa hora estaría quizás en el departamento o quizás jugando con sus amigos en el parque, había un peligro inminente. Pasaron muchas horas hasta saber que estaba bien, fue casi en la madrugada del día siguiente cuando pude tener la certeza de que estaba bien cuando escuché su voz.
Había explotado el polvorín de la Brigada Blindada Galápagos, que fue una “falla humana” indicaron los informes oficiales pero también hubo voces que denunciaron que habría sido un acto provocado para ocultar un negocio de armas con Argentina. No sé investigó esa hipótesis, los denunciantes fueron cuestionarios por cúpulas políticas y militares y eran esos cuestionamientos los que publicaba la prensa y ocultaban las argumentos de los denunciantes. Todo quedó como denuncias aisladas.
Sobre el hecho, la Corte interamericana de Derechos Humanos, CIDH sentenció que Ecuador debía reconocer a los afectados por el destrozo. Desconozco si se cumplió.
Pero ¿Qué ocurrió con mi hijo, dónde estaba y cómo vivió esos momentos?
Superado el episodio me relató que estaba haciendo sus tareas en la mesa del comedor cuando sintió como un temblor y fue «empujado» a cubrirse debajo de la mesa cuando escuchó el estruendo, cerró los ojos y se protegió con sus manos la cabeza, sintió ráfagas de viento que pasaban junto a él.
Su madre me contó que ese día realizaba unos trámites bancarios cuando ocurrió el estallido, los vidrios de los edificios del centro de la ciudad caían sobre la gente y el caos se apoderó de todos. No había comunicación, querían huir, parecía «el fin del mundo», corrían despavoridos con la noticia de que explotaba la Brigada. El terror era justificado porque en ese recinto militar se guardaba mucho armamento y explosivos y su ubicación estaba -está- en una zona densamente poblada.
La desesperación se apoderó de ella porque anunciaron la evacuación de toda el área cercana a la Brigada y nuestro hijo estaba, «por seguridad», con llave dentro del departamento y no podía salir porque rejas de hierro cubrían las ventanas y la puerta de la primera planta donde habitaban.
«Saqué fuerzas de no sé dónde, empecé a correr en dirección contraria de la gente, me abrí paso entre ellos, un grupo de militares trató de impedir que siguiera porque estaban evacuando la zona, me di modos y superé ese obstáculo, luego no había nadie que me lleve -quizás estaba a unos tres o cuatro kilómetros del departamento y éste a menos de un kilómetro del recinto militar-, como un milagro miro a un chico en bicicleta y le pido que me lleve, accedió gustoso y subí a los soportes de las llantas posteriores, se me hacía eterno y miré como el chico sudaba gruesas gotas, hasta que llegamos al cordón de seguridad, hablé con los bomberos y militares, quienes al ver mi determinación accedieron a qué vaya por mi hijo; con unos vecinos fuimos al departamento, saqué a mi hijo, lo abracé y rápidamente nos alejamos hacía un sitio seguro. Cosa extraña, luego del suceso, los vecinos me dijeron que no vieron a ningún joven en bicicleta que me haya llevado, afirmaron que llegué sola». Sea como sea se cumplió el objetivo.
Las ráfagas de viento que refería mi hijo no eran otra cosa que trozos puntiagudos de vidrios que como flechas surcaban el aire y se clavaban en los objetos de madera, por ello la ropa estaba hecho jirones.
La desesperación de no tener información me hizo pensar en viajar a Riobamba, pero eso sería aumentar la desesperación, era mejor esperar.
Al día siguiente hablamos durante dos o tres veces por teléfono para tener la certeza que estaba bien.
Este episodio lo conté en un texto que recogió los testimonios del hecho.
No se conoció qué mismo pasó, lo oficial fue «error humano» y pienso ahora en el incendio de la contraloría de octubre del 2019 y en otro que hace décadas afectó a las bodegas de objetos recuperados por la policía o evidencias de atracos como dinero y joyas, en ese caso se dijo que lo ocasionó un corto circuito en el edificio del entonces SIC de Pichincha, ubicado en la esquina de las calles Manabí y Montúfar.
Así pasa la vida, con hechos que siendo anecdóticos guardan injusticias y ocultan fechorías de los que están circunstancialmente en el poder.