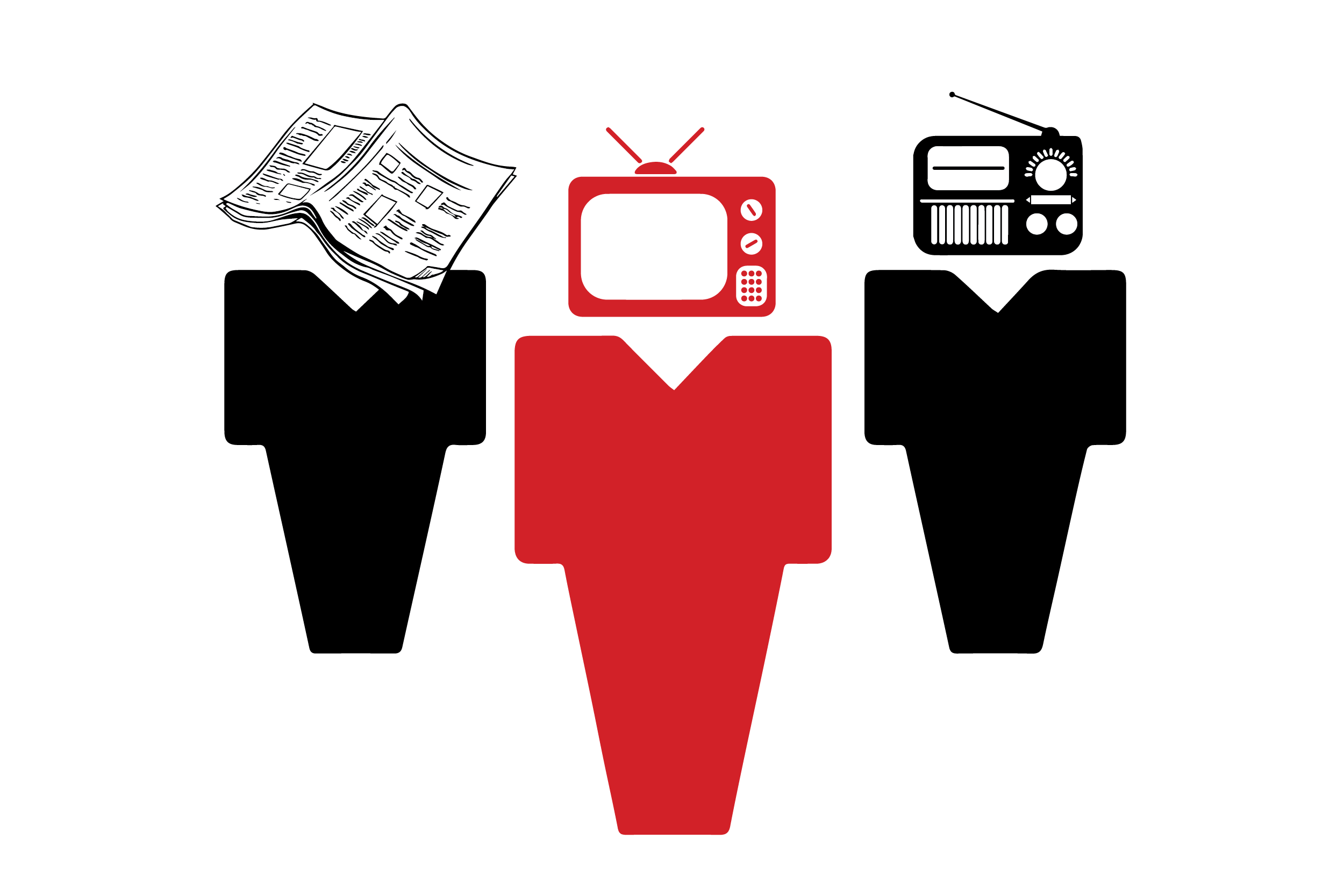Por Romel Jurado Vargas
El texto “Del auge al vértigo, la prensa escrita 1960-2021”, cuyos autores son Saudia Levoyer y Gonzalo Ortiz Crespo, tiene la pretensión de ser un estudio histórico de la prensa escrita en ese período. Aunque este objetivo no está expresamente planteado, este se puede deducir a partir de que los autores proponen dividir en “tres momentos diferenciados la historia de la prensa escrita”.
Sin embargo, las carencias del texto de Levoyer y Ortiz no permiten asignarle la calidad de estudio histórico por varias razones. La primera es que carece de un marco conceptual que explique los presupuestos teóricos desde los que se plantea la reconstrucción histórica de esta etapa de la prensa ecuatoriana en tres momentos, por eso mismo, esta división resulta arbitraria e inexplicada, aunque puede ser defendida desde la perspectiva meramente cronológica.
En efecto, en términos cronológicos (no conceptuales) el texto nos plantea que el primer momento en la historia de la prensa correspondería a la “consolidación del modelo tradicional”, que va de 1960 a 1980; el segundo momento sería el de la “irrupción de un nuevo modelo” marcado por la fundación del Diario Hoy en 1982, que se extiende hasta finales de la década de los noventa; y, un tercer momento “de vértigo” que empieza a finales de la década de los noventa y llega hasta nuestros días, en el que la penetración de la web 2.0, la confrontación del presidente Rafael Correa con la prensa y la pandemia del COVID-19 permitirían explicar el actual declive de la prensa ecuatoriana.
En segundo lugar, el texto de Levoyer y Ortiz, no enuncia ni describe el método usado para la realización del supuesto estudio histórico, por lo que nadie sabe si el método empleado fue el cuantitativo, el cualitativo o el comparativo o, mejor dicho, ni siquiera se sabe si se usó algún método de investigación. Por esta razón, los datos sueltos que se insertan en el texto no guardan ninguna relación de validez científica con las afirmaciones que se realizan a partir de ellos. En ese sentido, la narrativa propuesta es el resultado de la selección discrecional de datos, hechos o fechas, conjugados en una significación arbitraria de estos datos, hecha desde las creencias, prejuicios e intereses de quienes redactaron el texto, al cual buscan atribuirle la condición de estudio histórico.
Por lo expuesto, el texto de Levoyer y Ortiz podría ser catalogado como una crónica periodística, es decir como una narración con fines documentales sobre un aspecto de la realidad, elaborado desde la experiencia y los sesgos personales de sus autores, con énfasis en el anecdotario de los cambios tecnológicos que espolearon ciertas modificaciones operativas en la dinámica empresarial de la producción de periódicos; la admiración que profesan al Diario Hoy, en el cual trabajó uno de los autores; y, los rencores políticos que rezuman en contra de Rafael Correa.
Consecuentemente, esta narrativa carece de valor científico desde el ámbito de la Historia, aunque, ciertamente, no de valor documental, porque expresa la forma en que los autores quieren modelar la historia de la prensa desde sus intereses y visiones, proporcionando, además, un producto discursivo para los sectores políticos, sociales y económicos que tienen interés en apuntalar esta visión de la historia de la prensa, aunque su construcción se haya realizado sin rigor histórico ni científico.
Es precisamente por estas características que, el texto de Levoyer y Ortiz, solo puede ser considerado, en el mejor de los casos, como una crónica de alcance periodístico documental, es decir, una cronología documental y, en ningún caso, un estudio histórico, es decir, una investigación científica que se plantea con un propósito, con un marco conceptual y una metodología rigurosa que son comunicados a los lectores, para que estos puedan validarlos y criticarlos fundadamente desde la racionalidad científica de la ciencias sociales y , en este caso específico, desde los parámetros de la investigación científica de la Historia.
Sin duda, como sociedad, tenemos pendiente elaborar una Historia Contemporánea de la Comunicación Social, en la que los medios de comunicación, su estructura de propiedad, sus relaciones laborales, su línea editorial, sus posiciones políticas, su marco jurídico y su relación con otros actores políticos, sociales y económicos puedan ser analizadas y narradas con rigor científico. En esa línea, invito comedidamente a quienes estén seriamente interesados en el tema a leer el libro “Historia y crítica de la opinión pública”, publicada en 1962 por Jurgen Habermas, cuya honestidad intelectual y capacidad crítica de análisis están fuera de toda duda. Seguramente, en ese magnífico libro podrán encontrar un marco teórico y metodológico que les sirva de referencia para hacer la reconstrucción histórica de la prensa ecuatoriana con seriedad y rigor científico.