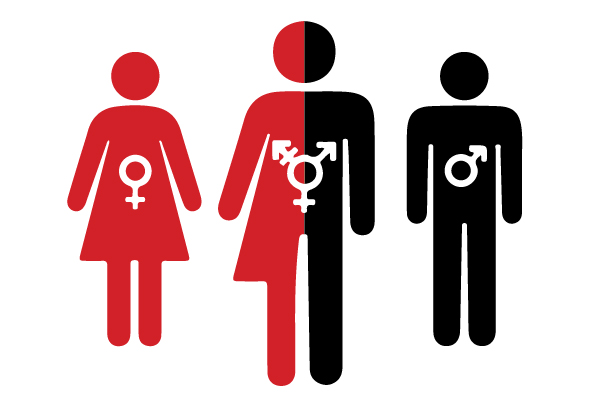Siempre he creído que uno de los mayores defectos del expresidente Rafael Correa fue su excesivo apego a la normativa cristiana-católica, sobre todo a nivel de temas sexuales reproductivos y de moral sexual. Esa tendencia de la que, supongo que por motivos muy personales de él, no ha podido desligarse, le puso muchas trampas en el camino y le alejó de personas y grupos que habrían podido convertirse en sus aliados naturales y ahora son sus enemigos acérrimos. Y digo esto porque el gobierno de la traición no encontró mejor recurso para dividirnos que plantear, como si nada, una reforma de la Corte Constitucional a la concepción del matrimonio, lo cual tiene a la gente engarzada en una discusión tan recalcitrante como inútil.
¿Por qué es inútil? Porque a lo único que lleva es a la división de las fuerzas de oposición al actual régimen. Mientras, ellos se mantienen en un cauto silencio, seguramente aleccionados por el profesional contratado por quién sabe quién que aconsejó provocar este galimatías.
Sin embargo, mientras correístas y no correístas, homofóbicos y no homofóbicos se tiran de los pelos defendiendo y atacando posiciones, se puede observar algunas cosas que ya se sabían y sospechaban; pero que merece la pena mencionar para seguir trabajando sobre el desarrollo de nuestro nivel de consciencia como individuos y como país.
Una de las principales falencias intelectuales de la gente común es regirse por opiniones ajenas (ni siquiera propias) y no observar los hechos concretos. Porque mucho del ‘cacao’ mental producido por el tema del matrimonio igualitario se basa en supuestos no consentidos, en prejuicios y en informaciones sesgadas a propósito por el pensamiento religioso y por la homofobia de cierto marxismo de principios y hasta mediados del siglo XX. Son increíbles las cosas que se tienen que leer en redes sociales no solo contra los homosexuales y lesbianas, no solo contra quienes, sin serlo, defienden sus derechos, sino incluso contra quienes no los atacan directamente.
Y está también la cultura del rumor apocalíptico. No falta quien, por ejemplo, ya se esté haciendo cruces por la adopción de niños en esos hipotéticos matrimonios. Y no solo por la adopción, sino por el futuro de la vida de esos niños hasta el día de su muerte. Y aunque parezca increíble, no falta quien afirme que dentro de poco se aprobará el matrimonio entre humanos y animales. Sí, así: como lo están leyendo. Presuposiciones sin asidero, campañas terroristas para acarrear el agua a los molinos propios sin la menor compasión por quienes pueden verse afectados. Noticias extraídas de la prensa amarillista entre las que destaca, por ejemplo, la información sobre dos mujeres que asesinaron a un niño en algún país latinoamericano. En los titulares de los medios cooptados, muchos de ellos confesionales, se recalca una sola palabra en relación a esas mujeres: lesbianas. O sea, por un par de mujeres que eran pareja y cometieron un espantoso crimen, basado más en su psicopatía que en su orientación sexual, se juzga a millones de parejas de mujeres y de hombres que no han asesinado a nadie, que tal vez han adoptado algún niño o cuidan del niño o niña de uno de sus miembros con afecto y dedicación. O a quienes simplemente no les interesa la paternidad.
Es triste leer los chistes y calificativos que pululan en las redes sociales contra los colectivos LGBTI del país y del mundo. Pero más triste es constatar la pobreza de los razonamientos esgrimidos para oponerse al matrimonio igualitario, no solo las religiosas, no solo las plagadas de moralina barata, sino las que reproducen prejuicios del tipo: “allá entre ellos que hagan lo que quieran, pero que no anden besándose por las calles” (¿cuántos gays y lesbianas vemos a diario ‘besándose por las calles’ de nuestras ciudades?), “yo no tengo nada contra los homosexuales, pero que no se casen porque esto va a destruir la familia”… (¿qué familia?), y la patética, generalmente esgrimida por algún hombre: “yo no tengo nada contra los gays MIENTRAS NO SE METAN CONMIGO”… (ah, ya).
En nuestras sociedades marcadas por el perverso catolicismo español de la Inquisición, que fue el que nos colonizó, muchas parejas homosexuales se las arreglaron para vivir su relación y compartir la existencia más allá del prejuicio y el escarnio, incluso en los barrios y en el infierno grande de los pequeños pueblos. Decían que compartían el arriendo de un cuartito o departamento porque eran paisanos y sus familias se conocían allá, en el pueblo de provincia; o se presentaban ante los demás como ‘primas’ o ‘primos’. Y no solamente eso: mucha gente sencilla de los pueblos y barrios se dio cuenta de lo que pasaba y se lo permitió sin hacer demasiado escándalo, incluso cuando la homosexualidad no se consideraba ni siquiera una ‘enfermedad’ sino un ‘delito’. Tal vez supieron valorar la discreción en la que se amparaba el miedo. En las clases altas quiteñas, marcadas con frecuencia por una insoslayable beatería, también se daban situaciones análogas, pero entonces los amparaba el poder clasista y económico de la capital.
Entonces… ¿cuál es el problema hoy? ¿Que, muchas veces por temas prácticos o de sucesión, firmen un contrato de convivencia y mancomunidad de bienes, que eso y no otra cosa es el matrimonio civil? Y si después de la firma hacen una fiesta… ¿cuál es el lío? ¿Acaso piensan que por no poder ‘casarse’ van a dejar de ser homosexuales, a interrumpir su relación o a renunciar a una vida afectiva y erótica en común? Si lo vienen haciendo desde hace siglos, ¿ahorita se van a ‘arrugar’? ¿No les parece absurdo?
Y mientras el país se entrega en bandeja de plata a poderes imperiales, nosotros, los puros y castos, seguimos desperdiciando la poca pólvora que nos queda en el gallinazo de la intolerancia y la discriminación.