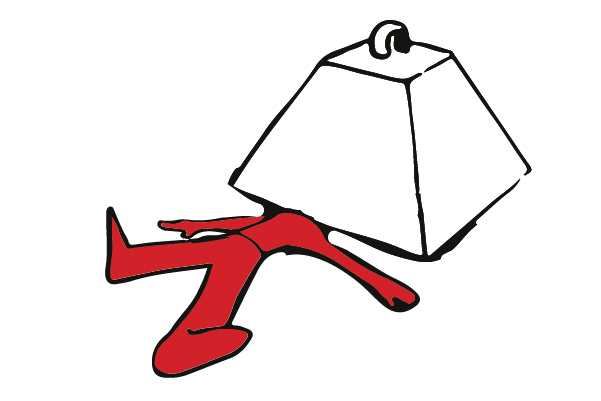Hace unos días, se sumó una nueva propuesta de reforma al Código de la Niñez: que la pensión alimenticia se entregue hasta los veinticuatro años a los hijos que estén estudiando. En la actualidad, en esos casos, la reciben hasta los veintiún años.
La propuesta fue respaldada por quienes consideran que los jóvenes no tienen capacidad de pagarse los estudios, ni de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Pero también hubo quienes la criticaron por los motivos exactamente contrarios, al tiempo que se ponían de ejemplo: ellos sí habían podido estudiar y trabajar, y mantener a los hijos hasta esa edad les parecía un camino hacia la inutilización. Además, cómo no, hubo que recordar un tema lacerante: las irresponsabilidades parentales.
La propuesta puesta así resulta coherente con la realidad: los hijos ya no abandonan el nido pronto y sí necesitan el apoyo económico de sus padres para continuar sus estudios (acá es donde surge -nuevamente- el tema de las pensiones impagas). Sin embargo, la reforma también esconde otras verdades que deberían ser atendidas con políticas públicas urgentes. Porque lo que viven y experimentan las clases medias de las grandes ciudades, no es la realidad de todo el país.
Hace cinco años, una ONG especializada en temas de salud realizó un estudio sobre la situación de los jóvenes en el Ecuador. Eligió quince ciudades de diverso tamaño poblacional, de todas las regiones, y entrevistó a jóvenes de zonas urbanas y rurales, miembros de familias con ingresos entre medios y bajos. Los resultados demostraron una situación tristísima sobre los jóvenes en el país: mientras menos ingresos familiares, menores posibilidades de estudiar. Una vez obtenido el título de bachiller, difícilmente encontraban trabajo. Sin trabajo y sin estudios, sin ninguna oferta deportiva o cultural que los integre, para matar el aburrimiento (ni siquiera por placer o experimentación) solo quedaban el sexo y las drogas. Muchos, al poco tiempo de salir de la secundaria (incluso antes), tenían que enfrentar un embarazo adolescente. La situación, cómo no, se volvía más precaria y sin salida para las mujeres que debían dedicarse al cuidado, sin ninguna posibilidad de independencia económica a la vista.
Hay jóvenes que no reciben una pensión de alimentos, o la que les llega no les alcanza para cubrir los gastos de una carrera universitaria (más, si supone un cambio de ciudad), o si cuentan con apoyo parental no siempre la economía familiar pasa buenos momentos y muchos deben abandonar sus estudios. Hay jóvenes que -simplemente- no pueden pensar siquiera en estudiar: bien porque no cuentan con los recursos materiales o con las oportunidades. Además, no todos logran ingresar y para ellos también deben existir alternativas de capacitación y formación.
Hay jóvenes que no consiguen trabajo porque el bachillerato no les sirve para nada, porque no hay trabajos para jóvenes sin experiencia, o de verano, o por horas. El sistema, entonces, los expulsa sin miramientos para que sigan incorporándose a la masa de obreros mal calificados y precarizados. Y el Estado tampoco ha pensado en la creación de escuelas de oficios.
Ya en la universidad, para los jóvenes, las posibilidades de conciliar trabajo y estudios, o trabajo y crianza de los hijos es casi inexistente. Durante más de diez años dicté clases en una universidad pública, siempre en el mismo horario: siete de la mañana. Uno de los grupos que más recuerdo estaba conformado por cincuenta estudiantes: doce chicos y treinta y ocho chicas. Al cabo de unas semanas, me llamó la atención que la mayoría de ellas no siempre llegaban puntuales. Y siempre eran las mismas. Decidí preguntar. Las que no llegaban a tiempo (más o menos veinte en total) eran madres adolescentes, ninguna tenía pareja, todas menos una dependía de sus papás por completo. Llegaban tarde o no asistían porque, o bien tenían a sus niños enfermos, o no tenían quien los cuide. La dinámica de la clase cambió rotundamente: la puerta se mantuvo abierta para que entraran cuando pudieran y no debían justificar formalmente la no entrega de tareas y exámenes. No más de tres de ellas, hizo uso de esa licencia, alguna vez. La universidad no tiene un sistema de guarderías, ni salas de lactancia (alguna facultad ha acondicionado algún espacio para el efecto hace poco) tampoco piensa o conoce la realidad social de sus estudiantes, solo les exige cumplir sin preguntarse por las historias que están detrás. Historias que deberían convertirse en políticas institucionales sostenidas, en el caso de las públicas, por el Estado central.
La universidad pública (que es la que más conozco, la más numerosa y también la que recibe más estudiantes de menos recursos económicos) tiene muchas historias: las de aquellos que caminan horas para ir a clases porque no tienen ni para el bus, que para llegar a tiempo deben salir de su casa con tres o cuatro horas de anticipación; las de quienes llegan a clases a las 5 pm sin desayuno; los que entre comer y sacar las fotocopias, se deciden por el papel. Y, así, en esas condiciones, solo importa el rendimiento. También están las historias de esfuerzo, por supuesto. Pero más que un logro académico es un logro emocional porque han debido vencer los prejuicios de quienes han basado todo en una nota y no ven más allá, que los han despreciado sistemáticamente sin preguntarse por su realidad familiar o social. Hay chicos extraordinarios que necesitan apoyo, acompañamiento y que alguien crea en ellos para extender sus alas, levantar su autoestima y volar.
La universidad no tiene residencias estudiantiles. Tampoco un sistema real de créditos que permita hacer una carrera de cuatro años en ocho o más. Con lo cual, trabajar sería posible. La universidad no brinda muchas posibilidades de pasantías, ayudantías o trabajos administrativos por horas para su planta estudiantil. Las instituciones públicas y privadas, tampoco.
La universidad no ha incorporado la creación de carreras intermedias que sean – luego, por créditos aprobados- un camino válido hacia una licenciatura o ingeniería. Muchos estudiantes llegan sin saber cómo les irá en la carrera: hay muchos que despegan y otros que se desilusionan. Pero ambos merecen oportunidades, no la expulsión y el abandono.
Las universidades no son cazadoras de talentos. El sistema solo piensa en la calificiación. Y no todo es cuestión de diez o cero. En los colegios, hay chicos brillantes, con capacidades para ciertas materias, que requieren apoyo institucional. Hay jóvenes que se aburren o detestan la secundaria, pero en la universidad florecen. Todo profesor interesado sabe que esos estudiantes existen. La desconexión entre sistema secundario y universitario no puede continuar, como si se tratase de dos universos paralelos. Pero de todo esto no se ha propuesto ni una sola reforma. Parece que los encargados del poder desconocen por completo la realidad del país y jamás han pisado una institución de educación pública. Además, demuestra lo poco que les importa la educación y, por supuesto, la juventud.