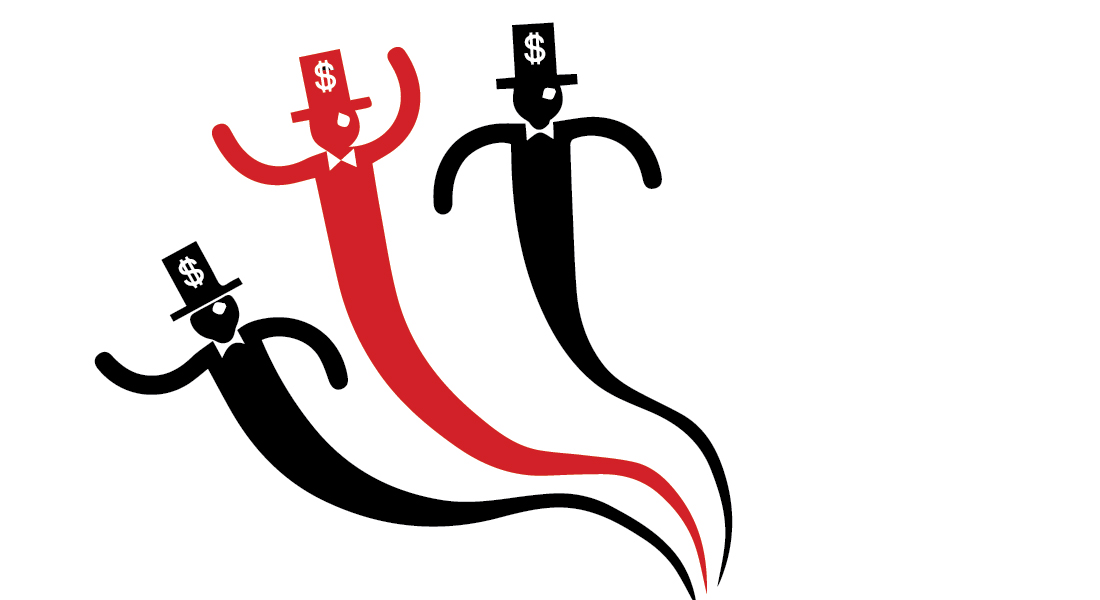Como una premonición de los tiempos que vivimos, de la consecuencia de los recortes presupuestarios a la salud pública, Todd Phillips presentó al mundo, en 2019, la transformación de Arthur Fleck en Joker, en esa impactante película que le dio numerosos premios, incluido el Oscar a mejor actor, a Joaquin Phoenix.
El villano de Batman surge en una Ciudad Gótica que se hunde en el caos y la violencia, a consecuencia de la corrupción y la desidia. Arthur es víctima de un sistema al que simplemente no le importan los enfermos y tampoco los médicos. Su salud mental deja de ser atendida y aparece, entonces, la perversidad del Guasón.
En los últimos meses, hemos sido testigos de la incapacidad de la mayoría de sistemas sanitarios del mundo para atender la emergencia del coronavirus, debido a la falta de inversión del Estado en los servicios de salud. La consecuencia ha sido la pérdida de cientos de miles de vidas. Los médicos sin insumos necesarios han sido llamados por los gobiernos a responder de manera excepcional, a convertirse en héroes, a superar la adversidad para salvar vidas.
Las historias humanas, las personales y las de las civilizaciones, las de los pueblos y los procesos históricos, tienen un relato donde el heroísmo es protagonista. Los héroes son necesarios, sí, pero todo depende de la utilización de su figura. Como lo explica, el siquiatra francés Boris Cyrulnik, los héroes ayudan a los niños a superar un trauma, a mantener la fe en la posibilidad de sanar. Un adulto herido, en cambio, los necesita para reconstruirse. Y los héroes se cimientan a imagen y semejanza de nosotros mismos.
Los protagonistas de historias fantásticas suelen ser huérfanos que atraviesan infortunios hasta que se encuentran con la posibilidad de rearmarse: pueden reconstruirse cuando la solidaridad, el afecto, la empatía les tienden la mano. Ese es el primer paso para, luego, convertirse en adultos capaces de ayudar a otros en circunstancias similares, a demostrar que es posible sobrevivir al dolor y a la tragedia, que no todo está perdido. La literatura está llena de personajes que nos dan una ruta hacia la salvación.
Hay en los superhéroes de los cómics características que los asemejan. Todos son huérfanos: a Superman, sus padres lo envían a la Tierra para salvarlo del fin de su propio planeta; Spiderman pierde a sus padres en un accidente; Batman, en un asalto. No hay en ellos una historia primaria de maltrato o abandono intencional, es la tragedia la que los deja huérfanos, y -por suerte- son adoptados o criados por personas o familiares amorosos. No pierden, entonces, la cadena de apego seguro, lo cual explica su capacidad de sobreponerse al dolor y a la pérdida.
Sin embargo, en las mismas historietas, los villanos han recibido agresiones y desprecios, han sido víctimas de la negligencia y el descuido. Si Batman pierde a sus afectuosos padres, y sobrevive por los cuidados de su mayordomo, el Guasón es el resultado de la ruina del sistema. Como lo muestra Phillips, la infancia del villano se caracteriza por los malos tratos que recibe de su madre adoptiva, con quien es internada en un psiquiátrico, y el permanente abandono de los servicios sanitarios. En esa historia, el Guasón arrastrado por su rabia e indignación, se convierte en un símbolo de protesta, en un héroe que lleva a muchos otros a desatar una oleada de violencia en una ciudad en plena decadencia.
El heroísmo también depende de nuestra postura política. En los contextos bélicos hay héroes tanto en el bando de los vencedores como en el de los vencidos. Se entierra una u otra historia dependiendo de si se convierte o no en la versión oficial. Las dictaduras erigieron como héroes a aquellos que combatieron el terrorismo. Años después, esos falsos héroes fueron identificados como torturadores y sentenciados por sus crímenes, mientras sus víctimas pasaron a ser nombradas como tales y a rescatar su espíritu heroico, porque entregaron su vida en defensa de la libertad y la búsqueda de la democracia.
Más allá de una condición perversa ¿qué hace que un individuo viole, mate, agreda, persiga sin detenerse a pensar en el dolor que infringe? Muchos perpetradores fueron incapaces de sentirse culpables, sus actos formaban parte de un deber ser. A lo mucho, en su defensa dijeron que obedecían órdenes. ¿Qué hace que un individuo no tenga capacidad de discernimiento? ¿Qué le hace creer, sin más, el discurso del poder? ¿Qué provocó que los policías dispararán -sin cuestionarse- bombas lacrimógenas directamente a los ojos de los manifestantes en las protestas de octubre? ¿Qué los impulsa a ejecutar órdenes que convienen a un grupo de poder al cual no pertenecen solo sirven?
Cyrulnik explica que “cuando los relatos del entorno sólo han hablado de los que son iguales a nosotros, entonces no tenemos la oportunidad de descubrir otros mundos mentales”. Incluso si ese otro es uno mismo (la hegemonía de la que habló Gramsci). Y, por supuesto, creemos en la representación que de unos y otros han desarrollado aquellos a quienes escuchamos, que martillean una y otra vez, para que reforzar un criterio y que no nos queden dudas de que esa es la verdad. Nos convencemos, así, de los argumentos ideológicos, racistas, clasistas, xenófobos primero de nuestros padres y después de nuestros mentores. Es cómodo confiar en el relato que siempre hemos escuchado, no cuestionarlo y reproducirlo. En ese juego, además, el deporte, el cine, la literatura, el periodismo tienen los actores que contribuyen a la permanencia de discursos que anulan al otro, que lo sitúan sino como enemigo, como un ser inferior que merece a lo mucho nuestra simpatía condescendiente. No pensamos en términos de igualdad política o de oportunidades. No juzgamos, obedecemos y cumplimos nuestro papel como engranaje de un sistema que no cuestionamos y que tememos se transforme porque el resultado puede ser letal: podemos perder nuestros privilegios o asumir un rol para el cual -nos han convencido- no estamos preparados (por eso quienes ascienden se convierten, luego, en reproductores del mismo sistema porque no desarrollaron una base crítica). Y esa ceguera cómoda es la que permite que los totalitarismos existan, que los malos gobiernos permanezcan. Pensamos que son unos cuantos que nos han engañado, pero no nos hacemos cargo, no queremos aceptar que ha sido porque creímos y reproducimos, día a día, su mitomanía, porque no nos dimos a la tarea de cuestionarlos, de dudar, de descubrir que había más allá de los muros mentales, simbólicos y reales en los que vivimos, de mirar al otro en su verdad. Valen más las creencias que nos sostienen que hacernos preguntas que nos lleven a aceptar que el emperador está desnudo.
Es mejor, entonces, buscar héroes que sostengan el mundo tal cual lo hemos conocido. Y en tiempos de pandemia, basta con brindarles nuestro aplauso por su noble labor. Es más fácil creer que son noticias falsas de enemigos políticos las imágenes de muertos sin reconocer, de cadáveres en las calles, de corrupción en las licitaciones, de presupuestos recortados.
Los médicos y enfermeras han comenzado a revelarse ante los aplausos, a rechazar que los llamen héroes porque el apelativo lo que hace es esconder la precariedad del sistema de salud, los miles de despedidos, las rebajas en los salarios de los internos, la falta de insumos y la enorme corrupción en el sistema. Muchos de ellos han tenido que tomarse las calles para protestar, demandar y exigir lo necesario para cumplir sus funciones. Ni siquiera se ha pensado en habilitar hoteles para evitar que contagien a sus familias. Muchos han tomado esta decisión por cuenta propia, ante la ausencia de una política integral de salud que considere también acciones en tiempos de emergencia.
Y no son solo los médicos los que han sido llamados a convertirse en héroes: también los despachadores, los obreros del sector alimentación, los repartidores, que ya han dado cuenta de sus malos salarios, de los excesos, de la falta de cuidado en la realización de sus labores. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano anunciaba (y luego rectificaba) que el coronavirus no podía ser considerado como accidente de trabajo.
Ante la negativa de los médicos en asumirse como mártires para beneplácito del marketing político, el gobierno ha cambiado su estrategia y llena la esfera pública con la figura de un vicepresidente recorriendo hospitales, disfrazado de médico, manos al cinto, en claro remedo a la parada del héroe. Es más sencillo eso que contratar más personal sanitario, pagar sueldos justos y horas extras, entregar insumos, protegerlos del contagio, investigar la corrupción en el sector o aumentar el presupuesto a la salud. El discurso político, plagado de esloganes simplones que esconden la verdad, surte efecto en quienes prefieren un puñado de mentiras a aceptar que su ausencia de criterio los ha convertido en cómplices del latrocinio.
En esta pandemia, en Ecuador, el villano no es el virus sino el gobierno y aquellos intereses a los que sirve. Y el papel heroico lo ejecuta la ciudadanía que no solo se cuida del virus sino que sobrevive a un gobierno nefasto que aprovecha la emergencia para recortar la inversión en los sectores sociales. Una actitud propia de los villanos superpoderosos, que no les importa destruirlo todo con tal de cumplir sus objetivos, hacerse con las riquezas, y dejar con vida solo a los vasallos. Pero su tiempo es finito. Ningún canalla en la historia de la humanidad ha sido eterno.
El verdadero heroísmo, ahora, se basa en develar sus mentiras. Aunque nos quieran callar, cada día seremos millones. No estamos huérfanos, tenemos a quien emular. La historia nos ha regalado heroínas poderosas que no claudicaron en la búsqueda y la construcción de los derechos para sus hijos. Nos inspiran Dolores y Tránsito, nos representan las mamás y las abuelas de Plaza de Mayo, que se plantaron frente a los genocidas a reclamar por la vida de los que amaban. A ellas, jamás las pudieron doblegar, personajes oscuros como los que integran el gobierno de Moreno, porque las animaba algo de lo que ellos carecen: la tranquilidad de la consciencia y la claridad del corazón, esa llama que enciende el verdadero heroísmo.